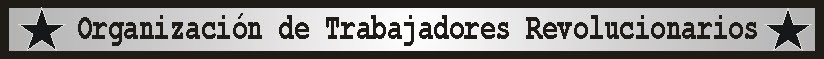Durante la primera mitad de la década del ´70, el movimiento obrero independiente desarrolló altos niveles de organización en nuestro país, logrando la recuperación de numerosas comisiones internas y varios sindicatos, que estaban bajo el dominio de la burocracia. Este movimiento, que alcanzó importantes definiciones y prácticas clasistas y antiburocráticas, protagonizó históricas jornadas de lucha, enfrentando la acción conjunta de las patronales, la represión estatal y la burocracia sindical peronista.
El Cordobazo fue la expresión más destacada de una serie de levantamientos y movilizaciones que se produjeron en 1969 en varias de las ciudades más importantes del país. Los trabajadores, a la cabeza de otros sectores populares, se movilizaron contra los planes de ajuste impulsados por el gobierno de Onganía y enfrentaron por largas horas la represión policial y militar.
Desde aquel momento, fueron creciendo y desarrollándose, dentro del movimiento obrero, distintas experiencias clasistas y antiburocráticas, que agudizarían la lucha de clases, ubicando a la clase trabajadora como una clara protagonista de aquellos años. Desde las comisiones internas, los sindicatos y las coordinadoras, se impulsó la organización y la lucha para conseguir reivindicaciones inmediatas, como aumentos salariales o mejores condiciones laborales, alcanzando, también, en muchas oportunidades, un marcado carácter antidictatorial y antigubernamental. Ni siquiera el retorno de Perón al gobierno(1), con todas las expectativas que esto generó en aquel momento para una buena parte del pueblo trabajador, fue suficiente para desactivar la organización independiente y la combatividad del movimiento obrero.
Esta fracción del movimiento, que le disputó el poder a la burocracia sindical, y que protagonizó históricas jornadas de lucha, estuvo dirigida por distintas organizaciones, tanto peronistas, como la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) de Montoneros o el Peronismo de Base (PB), como marxistas. Entre estas últimas, que fueron, sin dudas, quienes más contribuyeron en el avance de conciencia de clase y quienes aportaron el carácter clasista al movimiento, fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) el de mayor importancia, teniendo también participación el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO), Vanguardia Comunista (VC), el Grupo Obrero Revolucionario (GOR) y Política Obrera (PO), entre otras.
Un movimiento antiburocrático y clasista
Como sucede en la actualidad, por esos años, la burocracia sindical representaba uno de los escollos más importantes para el avance de la organización independiente de los trabajadores. Rucci y Lorenzo Miguel, se sucedieron como los máximos exponentes de esta burocracia que, como brazo sindical del proyecto peronista, funcionó como claro impulsor de las políticas de ajuste del gobierno de Perón (como la aplicación del Pacto Social), al tiempo que formaba parte de las patotas y grupos de tareas que persiguieron y enfrentaron, tanto al activismo sindical independiente, como a referentes de otras organizaciones populares.
Por lo tanto, la confrontación directa con la burocracia sindical se transformó en un eje central de las luchas de toda la etapa. Dentro de las plantas, al rol conciliador con la patronal, las prebendas, los dirigentes o delegados alejados de los puestos de trabajo, que caracterizaron al funcionamiento de la burocracia, el nuevo movimiento independiente le opuso un nuevo funcionamiento(2), con discusión en asamblea, licencias gremiales rotativas, que garantizaban que los delegados continuaran trabajando junto a sus compañeros y el entendimiento de que sólo manteniendo la independencia con respecto al estado y a través de la confrontación con la empresa era posible avanzar con las reivindicaciones de los trabajadores.
Al mismo tiempo, una parte importante de este nuevo movimiento antiburocrático, alcanzó a levantar importantes posiciones clasistas, sosteniendo la necesidad de mantener la independencia de la clase obrera y reconociendo los intereses antagónicos e irreconciliables con la patronal, la clase capitalista de conjunto, sus gobiernos y su estado. Así sucedió, por ejemplo, en los sindicatos de Fiat, SiTraC y SiTraM dónde los trabajadores lograron levantar posiciones de independencia de clase con respecto a cualquier alternativa patronal.
Los métodos
Las distintas experiencias del movimiento clasista y antiburocrático dejan una enseñanza muy importante con respecto a dos características que marcaron el eje de su existencia: la democracia sindical, con una importante participación de base, y la combatividad.
“Un balance del año 1973 en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, desde la asunción del gobierno de Cámpora (fines de mayo de 1973), arroja un promedio documentado de una toma fabril por mes, con resultados exitosos. En estas ocupaciones, además del progresivo grado de organización (que incluía toma de rehenes y medidas de autodefensa), se destaca la masiva intervención de las bases obreras, encabezadas por el activismo político de izquierda. También, como resultado de la actitud tomada por las direcciones burocráticas, éstas perdieron el control de los organismos de base fabril (cuerpos de delegados, comisiones internas) a manos de un conjunto de activistas políticos y trabajadores independientes”(3). Las cifras que se exponen en este relevamiento estadístico, que acompaña el análisis de la situación, son demostrativas de la dimensión y la importancia del proceso de organización independiente de la clase trabajadora y de los altos niveles de combatividad que se habían alcanzado.
Ante la negociación con la patronal, siempre a espaldas de los trabajadores, la desmovilización y la desorganización promovidas por los distintos sectores de la burocracia sindical, el movimiento independiente se destacó por una importante participación desde las bases, tanto en los ámbitos de discusión y decisión, a través de asambleas y reuniones de delegados, como al momento de la acción, formando parte de masivas movilizaciones, tomas de plantas, huelgas u otras actividades.
De esta forma, gracias a la participación y el impulso desde las bases, en más de una oportunidad se logró expulsar a la burocracia, conquistando la dirección de las comisiones internas e, incluso, de los sindicatos, como los casos de Fiat en Córdoba o de la UOM de Villa Constitución.
El otro rasgo distintivo, y fundamental, fue la acción directa y los destacados niveles de combatividad alcanzados por los trabajadores. Así, se repitieron innumerables veces importantes movilizaciones obreras que debieron enfrentar a las fuerzas represivas, como sucedió en Córdoba en 1971, durante el Viborazo.
También se hicieron frecuentes, lo que evidencia el alto nivel de combatividad, las ocupaciones de fábrica, en muchos casos tomando como rehenes a sus directivos y utilizando, por ejemplo, combustible o explosivos para garantizar el éxito de la medida. La experiencia y los balances realizados entonces, marcan que fueron las acciones de esta contundencia las que permitieron alcanzar y garantizar importantes conquistas, como considerables mejoras en los convenios colectivos (los mejores en toda la historia para nuestro país), la reducción de los ritmos de trabajo o la reincorporación de compañeros despedidos.
Al mismo tiempo, la necesidad de enfrentar los ataques que indistintamente realizaban las patotas sindicales, la AAA o los grupos policiales, llevaron a la organización de la autodefensa armada por parte de los trabajadores en numerosos conflictos.
Todos estos aspectos caracterizaron a este movimiento obrero independiente, que se fue forjando al calor de la lucha y el enfrentamiento con las patronales, los distintos gobiernos y la burocracia sindical. Estas luchas se presentaron, no sólo en las experiencias más destacadas de la época, sino en la multiplicidad de conflictos que se daban prácticamente a diario a lo largo y ancho del país, lo que resalta aún más lo valioso de este proceso de organización de la clase trabajadora.
Las experiencias
Entre los ejemplos más importantes de la organización independiente de los trabajadores en aquellos años, se destacaron las experiencias de los sindicatos clasistas de Fiat, SiTraC y SiTraM, las luchas en Villa Constitución, con la recuperación de la UOM local, y las Coordinadoras Interfabriles que, con auge en los meses de junio y julio de 1975, aglutinaron a comisiones internas, cuerpos de delegados y activistas de cientos de fábricas en la provincia de Buenos Aires, centralizando la lucha contra el ajuste y la represión impulsados desde el gobierno peronista.
SiTraC-SiTraM
Los trabajadores de Fiat Concord y Fiat Materfer(4) protagonizaron una de las experiencias más importantes en la historia del movimiento obrero de nuestro país.
En 1970, la burocracia que estaba al frente del SiTraC firmó un acuerdo con la empresa, pasando por encima de la decisión de los trabajadores que ya habían rechazado anteriormente esa misma propuesta. Ante esto, en una nueva asamblea, los obreros de Fiat Concord decidieron y llevaron adelante la ocupación de la planta, tomando como rehenes a los directivos de la empresa y exigiendo la renuncia de toda la comisión directiva del sindicato. Después del triunfo de la toma, la asamblea eligió una nueva comisión directiva entre los mismos trabajadores que se habían destacado en el conflicto y que, posteriormente, fue ratificada en elecciones. De esta forma, de un importante proceso de lucha surgió una nueva dirección para el sindicato que asumió posiciones clasistas, cambiando radicalmente el funcionamiento gremial al interior de la empresa.
Tras un proceso similar, siguiendo el ejemplo de sus compañeros de Concord, los trabajadores de Fiat Materfer lograron también recuperar el sindicato, que se encontraba en manos de la burocracia. Entre ambos sindicatos de esta multinacional automotriz, reunían alrededor de 4.000 trabajadores.
Durante el proceso encabezado por la nueva conducción clasista de los sindicatos de Concord y Materfer, gracias a las medidas de lucha llevadas adelante (como numerosos paros por turno, actos y movilizaciones) y con una gran participación de los trabajadores, se consiguieron importantes conquistas al interior de las plantas, como, por ejemplo, la baja de los ritmos de producción y el desacople de tareas, además de la puesta en discusión sobre la insalubridad de determinadas actividades.
Por otra parte, cuando la empresa realizó un primer intento por desarticular el nuevo sindicato, despidiendo a dos delegados y cuatro miembros de la comisión directiva, la respuesta de los trabajadores fue contundente. Se produjo una nueva toma de la fábrica con rehenes, que también resulto triunfante, ganándose la reincorporación de todos los compañeros despedidos. “La respuesta fue la toma de la fábrica, y la ganamos. La empresa tuvo que dar marcha atrás. (…) Y hacerla retroceder en 48 horas y tener que admitir a sus empleados de nuevo en la dirección del gremio, para ellos fue una de las derrotas más rotundas que sufrieron” (5).
Además, los trabajadores del SiTraC-SiTraM tuvieron un rol protagónico en las masivas movilizaciones de marzo del ´71, conocidas popularmente como “Viborazo” o “segundo Cordobazo”, que hicieron caer al gobernador Uriburu y aceleraron el recambio de Levingston, a nivel nacional.
Villa Constitución
Desde el inicio de la década del ´70 los trabajadores del complejo metalúrgico de Villa Constitución, conformado principalmente por las empresas Acindar, Metcon y Marathon, protagonizaron un ascendente proceso de lucha. Desde formas organizativas clandestinas, para evadir la persecución y la represión patronal, hasta alcanzar masivas asambleas con contundentes medidas de lucha, la experiencia de los obreros metalúrgicos de Villa Constitución, que tuvo como uno de sus objetivos centrales al enfrentamiento con la burocracia sindical, se levantó como una de las más importantes en la historia del movimiento obrero de nuestro país.
A comienzos del ´74, se agudizó la confrontación con la burocracia metalúrgica de Lorenzo Miguel, como consecuencia del levantamiento de las elecciones gremiales. Con asambleas masivas y una importante participación de los trabajadores de las distintas empresas, se comenzó un plan de lucha que incluyó paros totales y la toma de fábricas con rehenes, como sucedió en Acindar. La contundencia de la lucha, que contó además con una activa solidaridad del pueblo y los trabajadores de la zona, terminó por torcerle el brazo al gobierno y a la burocracia, que debió reestablecer la convocatoria a elecciones. Éstas, finalmente, se llevaron adelante a fines del ’74 y, con la participación de más de 4.000 trabajadores metalúrgicos, consagraron a la Lista Marrón como la nueva conducción de la UOM local. De esta forma, la lista que agrupaba a los trabajadores que habían protagonizado el histórico proceso de lucha, conocido como el “primer villazo”, meses atrás y que levantaban un programa de defensa de la organización independiente de los trabajadores, accedió a la dirección del sindicato, asestando un duro golpe a la burocracia.
Pocos meses más tarde, ante la intervención del gremio y una brutal avanzada represiva del gobierno peronista, los trabajadores protagonizaron otro importantísimo proceso de lucha. Más allá de que la resistencia obrera fue, finalmente derrotada, la extensión de la huelga total en las empresas en conflicto en Villa Constitución por más de 50 días (a pesar incluso de que la mayor parte de los dirigentes gremiales ya estaban presos), la activa solidaridad desplegada por los obreros de otros establecimientos, las ocupaciones de fábrica y la organización de la resistencia y la autodefensa armada de los trabajadores que enfrentaron los ataques que indistintamente descargaban las fuerzas policiales y las patotas sindicales o de la AAA, representan, sin dudas, uno de los ejemplos más destacados de la potencialidad de lucha y organización del movimiento obrero.
Las Coordinadoras Interfabriles
A mediados de 1975 se produjo otra de las experiencias más importantes en la historia del movimiento obrero de nuestro país. En respuesta al anuncio de un plan ajuste por parte del flamante ministro de economía del gobierno de Isabel, Celestino Rodrigo, que implicaba una importante devaluación del peso, que disparó los precios, la suspensión de paritarias y el establecimiento de techos salariales, se lanzó un importante plan de resistencia, que principalmente en el Gran Buenos Aires, evidenció la importantísima capacidad de lucha que el movimiento obrero había adquirido tras un trabajo de años de organización independiente y confrontación con la burocracia sindical y las patronales.
Se avanzó en la coordinación por ramas de actividad y, principalmente, por zonas, agrupando distintas seccionales recuperadas, comisiones internas y cuerpos de delegados.
De esta forma, a través de las coordinadoras interfabriles del Gran Buenos Aires, se impulsó un histórico plan de lucha, con paro total de actividades y multitudinarias movilizaciones. Así lo relataba, por ejemplo, el PRT: “El jueves 3 [de julio de 1975] el proletariado de Buenos Aires escribió una de las mejores páginas de su historia hasta nuestros días. Al norte desde Pacheco, acaudillados por los obreros de Ford Motors Argentina, más de 15.000 obreros se lanzaron por la ruta Panamericana en una interminable caravana (…) en dirección a la Capital Federal.(…) La presencia de las fuerzas represivas enardeció más a los trabajadores. Ese mismo día, y encabezados por los trabajadores de Propulsora Siderúrgica y Astilleros, el grueso de los obreros de Ensenada y de La Plata iniciaron con redoblada combatividad y energía la marcha hacia la Capital Federal”(6).
Cabe insistir, una vez más, en que estas jornadas, lejos de la espontaneidad y la improvisación, representaron el punto más alto de un proceso de años de organización y de lucha independiente del movimiento obrero. Proceso que incluyó tanto la acumulación y el aprendizaje a través de experiencias previas de gran valor, como el clasismo cordobés de SiTraC-SiTraM y las luchas de Villa Constitución, como todo el trabajo militante al interior de las fábricas y las distintas empresas, donde fueron casi cotidianos los enfrentamientos con la patronal y la burocracia sindical, que fueron forjando un nivel de organización y de conciencia sin precedentes dentro del movimiento obrero en nuestro país.
Un movimiento obrero clasista, antiburocrático y combativo
Los altos niveles de organización alcanzados, así como los históricos procesos de lucha que protagonizó en la primera mitad de la década del ’70, son una clara demostración de la potencialidad del movimiento obrero. Movimiento que se destacó, como señaláramos, por el enfrentamiento con la burocracia sindical, apéndice de las patronales y de sus gobiernos, y que defendió la democracia sindical y la organización de base. Y que también, en sus expresiones más avanzadas, levantó la bandera del clasismo, reafirmando la necesaria independencia del movimiento obrero de cualquier alternativa patronal y del estado, reconociendo los intereses irreconciliables entre la clase obrera y los capitalistas y sus partidos políticos.
En aquel momento, los trabajadores demostraron, por lo tanto, que con una dirección antiburocrática y combativa, el movimiento obrero puede alcanzar importantes conquistas, tanto dentro de las fábricas como hacia afuera, a nivel general, y levantarse como un actor protagónico de la política nacional, en defensa de los intereses del pueblo trabajador en su conjunto.
A su vez, las experiencias clasistas como la de los obreros de Fiat, representaron un importante avance en la conciencia de los trabajadores, que asumieron en muchos casos la necesidad de profundizar la lucha revolucionaria contra la clase capitalista, como única alternativa para avanzar en la transformación de la sociedad.
Toda esta experiencia es de gran valor para la realidad actual. Por un lado, para poder retomar la tarea de desarrollar el movimiento obrero, buscando alcanzar y superar los niveles de organización y combatividad logrados en aquel momento. Al mismo tiempo, para poder difundir y desarrollar las experiencias clasistas, lo que ayudará a no ir detrás de internas o proyectos patronales, por más “progresistas” que estos se presenten, levantando, en cambio, la bandera fundamental de la independencia de clase.
El balance, por tanto, de la experiencia del movimiento obrero en nuestro país en la primera mitad de la década del ’70, no hace más que reafirmar la urgencia de avanzar en la construcción de un movimiento que se mantenga independiente de los capitalistas y de la tutela estatal, que pueda enfrentar y disputarle las direcciones gremiales a la burocracia sindical, camino en el cual se habrá de profundizar la combatividad e incentivar y multiplicar la participación desde las bases. La construcción de este movimiento, que levante bien alto las banderas del clasismo, profundizando en la politización y la conciencia del pueblo trabajador, constituye una tarea insustituible en el marco de la lucha contra el capitalismo y en camino de su derrota, por medio de la revolución socialista.
…
NOTAS:
1) Con Perón en el gobierno, se profundizaron los intentos por derrotar al movimiento obrero independiente. En ese sentido, en diciembre del ´73 se sancionó una nueva Ley de Asociaciones Profesionales, que aumentó el poder de las direcciones burocráticas y el Ministerio de Trabajo para intervenir en los conflictos gremiales. Al amparo de esta nueva legislación, fueron intervenidos en Córdoba, por ejemplo, el SMATA y Luz y Fuerza. Al mismo tiempo, también bajo las directivas de Perón, se profundizó la represión al activismo obrero de izquierda, fundamentalmente a través de las patotas de la burocracia y de la AAA.
2) Como demostración de esta situación, que se repitió en varias experiencias, puede destacarse el caso del SiTraC. Con la recuperación del sindicato por parte de los trabajadores, después de la toma triunfante de la planta, se produce un cambio radical en el funcionamiento gremial. De un cuerpo de delegados que no alcanzaba a contar con 40 miembros y que estaba, prácticamente, desconectado de los trabajadores, se pasó a contar con más de 100 delegados, impulsando las discusiones y la representatividad por sector, el método de la asamblea y las licencias rotativas para delegados y miembros de la comisión directiva del sindicato, que continuaban en sus puestos de trabajo y cobraban el mismo salario que cualquier trabajador.
3) Héctor Löbbe, La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976), Ediciones RyR, 2009.
4) Durante el gobierno de Illia, como forma de debilitar a la burocracia vandorista de la UOM enfrentada al dirigente radical y de dificultar la organización de los trabajadores, se le otorgó la personería a los sindicatos de la empresa Fiat. En total eran cuatro sindicatos (entre ellos SiTraC, para Fiat Concord, y SiTraM, para Fiat Materfer) para dividir a los trabajadores de una única empresa (Fiat). Poco después, sin embargo, Vandor logró ubicar a su gente al frente de los sindicatos de Fiat, hasta que en 1970, los trabajadores lograron expulsar a la burocracia y quedarse con la conducción del SiTraC y el SiTraM.
5) Entrevista a Domingo Bizzi, Secretario Adjunto del SiTraC, publicada en “SITRAC-SITRAM. La lucha del clasismo contra la burocracia sindical”, Gregorio Flores, Editorial Espartaco Córdoba, 2004.
6) Estrella Roja N°56, 9 de julio de 1975.