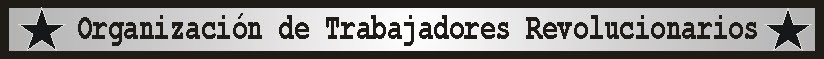El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) fue la organización más importante que en nuestro país asumió una estrategia revolucionara para que los trabajadores tomemos el poder y construyamos el socialismo. Forma parte de las organizaciones que en Latinoamérica y el mundo se sumaron a la lucha revolucionaria por el socialismo a partir de los años ’60 con el impulso de la revolución cubana. Con esa perspectiva estratégica, el PRT intervino en forma integral: se desarrolló en el seno de las masas obreras y populares, participando y dirigiendo importantes organismos y luchas sindicales y sociales; marcó un camino de combate contra el capitalismo, enfrentando a la burguesía y su represión estatal y paraestatal; libró una disputa político ideológica con la burguesía y con las propuestas de conciliación con el capitalismo (principalmente contra el populismo y el reformismo); y sus militantes fueron, además, un ejemplo de compañerismo, humildad y entrega combativa. Aunque el PRT fue una de las organizaciones más importantes de la izquierda en los años ’60 y ’70, su experiencia ha sido ignorada y/o bastardeada no sólo por la historia oficial, sino, además, por toda una parte de la izquierda que, por su orientación reformista, reniega de una estrategia revolucionaria para la toma del poder. Sin embargo, para los trabajadores que luchamos por una sociedad sin explotación, la experiencia del PRT es una referencia ineludible, puesto que es expresión del intento más desarrollado de llevar adelante una lucha revolucionaria para la conquista de un gobierno de los trabajadores. Es claro que el rescate del PRT debemos realizarlo desde una perspectiva crítica tanto por las limitaciones que podamos señalar en un balance, como por el hecho de que las tareas de la revolución socialista deben partir, en primer lugar, de las características de la realidad actual, la cual, evidentemente, no es idéntica a la de 35 años atrás. Pero más allá de ello, el ejemplo del PRT, siendo la más alta experiencia revolucionaria de los trabajadores en la Argentina, constituye una enorme contribución para evaluar las tareas revolucionarias del día de hoy. Por eso mismo, su rescate debe ser, para los trabajadores revolucionarios, el piso desde el cual partir para desarrollar en la actualidad las tareas que nos plantea la revolución socialista.
Presentación
El PRT fue un partido conformado en base al programa de la revolución socialista, que se fundó en 1965 (1) y se mantuvo en actividad hasta los primeros años de la dictadura de Videla, cuando gran parte de sus militantes, incluyendo a su secretario general Mario Roberto Santucho y a gran parte de la dirección, cayeron combatiendo a los golpistas(2). En una experiencia de poco más de 10 años de organización, el PRT pasó de ser una fuerza de algunos cientos de compañeros a constituirse como un partido de alcance nacional, con una estructura de algunos miles de militantes profesionalizados, con una intensa actividad político-militar, que dirigía numerosas agrupaciones y organismos de masas y tenía gran influencia sobre el conjunto del movimiento obrero y popular.
Una característica fundamental del PRT fue la praxis, la correspondencia entre teoría y práctica, entre sus definiciones políticas y su compromiso para llevarlas adelante, como dos aspectos interrelacionados de su actividad revolucionaria.
Para el PRT toda su actividad militante estaba guiada por concepciones políticas fundamentales: la lucha irrenunciable contra la burguesía y su explotación, la convicción de que para acabar con el capitalismo es preciso que los trabajadores y sus organizaciones tomen el poder del estado por medio de la lucha revolucionaria, y la certeza de que, para superar la explotación capitalista hay que construir un nuevo sistema social sin explotación: el socialismo. En ese sentido, el PRT, como organización de izquierda, marxista, se diferenció de todas las organizaciones que, aún asumiendo los más combativos métodos de lucha, mantenían sus expectativas en mejoras dentro del sistema capitalista y en líderes burgueses, como sucedió con el llamado “peronismo revolucionario” expresado principalmente por Montoneros.
Pero además, el PRT planteaba con claridad que los trabajadores sólo podrían conquistar el poder y construir el socialismo, librando una lucha revolucionaria a muerte contra la burguesía y sus aparatos de represión. En forma consecuente se abocó a llevar adelante una lucha integral con un amplio trabajo de masas y asumiendo, entre otras cosas, la lucha armada, entendiéndola como un método central en la disputa por el poder. En este sentido el PRT fue el partido que alcanzó mayor desarrollo dentro de un arco de organizaciones de izquierda (como el Grupo Obrero Revolucionario, el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Fracción Roja, o la Organización Comunista Poder Obrero) que asumieron la necesidad de sostener el conjunto de las tares que planteaba a la revolución socialista. Esta militancia marxista revolucionaria se diferenciaba, entonces, con mucha claridad, de aquellos otros grupos políticos de la izquierda que, si bien planteaban de palabra la necesidad del socialismo, no asumían la necesidad política de la lucha revolucionaria por el poder, limitándose a una práctica meramente reformista. Entre estas organizaciones se ubicaban las distintas vertientes del stalinismo, ya sean los pro-soviéticos del Partido Comunista (PC) o su desprendimiento prochino, que en 1968 pasaría a llamarse Partido Comunista Revolucionario (PCR), así como una parte importante del trotskismo, tanto el sector identificado con Nahuel Moreno (morenismo) que conformaría el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en 1972(3), como el grupo de Altamira, fundado en 1964 bajo el nombre de Política Obrera (PO).
De esta forma, en su concepción y práctica, el PRT se constituyó como parte de una tradición marxista revolucionaria, que retomaba las enseñanzas de Lenin y los bolcheviques, que se formó con los planteos de Trotsky y la oposición de izquierda, y que recogió los aportes prácticos y teóricos de los más destacados procesos revolucionarios del mundo como el chino, el vietnamita y, muy especialmente, de la revolución socialista cubana. Todo este bagaje teórico y práctico, fue retomado por el PRT para analizar la realidad argentina, su estructura social, sus fuerzas políticas, el carácter del estado y sus fuerzas represivas, posibilitándole establecer una estrategia de poder para desarrollar la revolución socialista(4). Así, el PRT, con su acción política y su militancia, puso en el centro de la escena el problema del poder revolucionario en nuestro país.
Un partido de revolucionarios
Desde su fundación, en 1965, el PRT se constituyó como un partido que se planteaba la responsabilidad de conformarse como vanguardia de la clase trabajadora en su lucha por el poder(5). Esta determinación política es lo que hizo que el PRT, aún iniciándose como una pequeña fuerza, se planteara estrategias concretas para impulsar el desarrollo de la revolución socialista, estableciendo planes de acción para avanzar en el proceso de construcción partidario, en el desarrollo del movimiento obrero, y en la iniciación y despliegue de la lucha revolucionaria.
Para avanzar en esta perspectiva el PRT se conformó como un partido de revolucionarios, siguiendo la tradición bolchevique de organización que había propuesto Lenin desde sus primeros escritos (como el “Que Hacer” de 1902) y cuya práctica consecuente había sido clave para el triunfo revolucionario de 1917. Así, el PRT se forjó como un partido leninista formado por revolucionarios profesionales. El hecho de que en el partido formaran parte militantes con un muy alto grado de compromiso en la lucha revolucionaria por el socialismo (con formación política, práctica militante y una gran entrega y compromiso político y moral), contribuyó enormemente a desarrollar un partido que asumió responsabilidades inéditas en nuestro país, cumpliendo toda una serie de tareas que le caben a una organización de vanguardia de la clase obrera.
En este sentido, el PRT asumió la responsabilidad de organizar y centralizar la lucha revolucionaria de la clase obrera y el pueblo. Para ello, se encargó de desarrollar ampliamente la organización de masas, centrándose claramente en el movimiento obrero, principalmente el industrial, y ampliando su trabajo también a otros sectores como el estudiantado o el campesinado pobre. Así, el PRT desarrolló cientos de organismos sindicales y sociales, impulsó infinidad de luchas obreras y populares, muchas veces en unidad de acción con otras fuerzas o corrientes políticas, organizó a los activistas más concientes y comprometidos en agrupaciones políticas por cada sector, formó parte de la dirección de las más grandes luchas de la clase obrera argentina (como en SiTraC-SiTraM, Villa Constitución y las coordinadoras del ’75), forjó organismos de masas y frentes políticos como el Movimiento Sindical de Base (MSB) y el Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS), e incorporó a sus filas a miles de militantes comprometidos con la lucha revolucionaria por el socialismo(6).
En el mismo sentido, el alto nivel de definiciones políticas del partido y del conjunto de sus militantes le permitía al PRT librar una importante disputa político-ideológica con la burguesía y con aquellas corrientes que conciliaban o vacilaban ante ella, como la izquierda reformista. Por medio de la sistemática publicación del periódico “El Combatiente”, de folletos políticos y campañas de agitación, el PRT intervino en las discusiones públicas evidenciando el carácter de clase del estado, el rol entregador y propatronal de los distintos gobiernos y burócratas, el carácter burgués del peronismo, y el lugar no revolucionario de las corrientes reformistas de la izquierda que se movían al ritmo de la democracia burguesa.
Y en virtud de la responsabilidad de vanguardia asumida por el partido, el PRT se hizo cargo también, de planificar y desarrollar las distintas formas de acción de los trabajadores en su lucha contra el capitalismo. Para ello los militantes del PRT se formaron y foguearon no sólo en la lucha política y sindical, sino también como combatientes que enfrentaban a las fuerzas represivas del régimen. De esta forma, el PRT puso en el tapete la necesidad (y la capacidad real de los trabajadores) de llevar adelante la lucha revolucionaria en función de un proyecto político definido: el socialismo. Y lo hizo planificando desde el partido su intervención revolucionaria, en el marco de una lucha más general, política y social, de la que participaba ampliamente, formando parte de sus sectores dirigentes más importantes, y que se orientaba, en su conjunto, a desarrollar la revolución socialista en Argentina.
Así pues, la concepción integral de la estrategia revolucionaria sostenida por el PRT, que concebía a la lucha política a partir de toda una serie de aspectos (teóricos, organizativos, militares, morales, etc.), se sostenía, a su vez, en una concepción de partido, el partido de revolucionarios, que le permitía asumir tareas propias de una vanguardia, al tiempo que impulsaba una amplia tarea de desarrollo de la organización y lucha de masas, a través de distintos agrupamientos intermedios y de su participación directa (y, muchas veces, de su dirección) en los organismos sindicales de los trabajadores y de aquellos sectores del pueblo que se identificaban con su programa socialista.
En este sentido, el PRT se diferenciaba claramente de buena parte de la izquierda. El caso más evidente era el de los partidos stalinistas que, siguiendo los planteos oficiales de la URSS, se habían transformado en partidos amplios y legales, en función de su orientación política de integración a la vida democrática para desarrollarse por los cauces electorales de la institucionalidad burguesa. También dentro del trotskismo tanto PO como el PST apostaban a desarrollar partidos “de afiliados” integrados a las pautas institucionales y contrapuestos al partido leninista conspirativo(7). Este marco contribuía además a fomentar el espontaneismo y el economicismo. Sin plantearse la organización de la lucha revolucionaria por el poder, estos partidos depositaban sus expectativas en el ascenso espontáneo de las masas y se volcaban de lleno al movimiento sindical confundiendo las tareas sindicales con las partidarias. La incorporación masiva de afiliados más allá de los niveles de compromiso y conciencia, además de la constante infiltración, contribuía a licuar las responsabilidades de las direcciones sobre las obligaciones partidarias y limitar enormemente las tareas que debía asumir la vanguardia.
Frente a esta práctica habitual en el marco de la izquierda, la adopción del partido de revolucionarios de tipo leninista por parte del PRT era demostrativo de la conciencia que esta organización tenía sobre las difíciles tareas que plantea la revolución a su vanguardia, reconociendo la necesidad de organizar a la clase trabajadora y el pueblo en función de los niveles de compromiso y definición política que los distintos compañeros fueran asumiendo, promoviendo su integración en los ámbitos de base (comisiones internas, sindicatos combativos, cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones campesinas, villeras, culturales, etc.), sumándolos a organismos intermedios como las agrupaciones políticas por sector, e integrando a la vida partidaria a aquellos compañeros que asumieran la responsabilidad de ser organizadores y combatientes de vanguardia por la revolución socialista.
En este marco, como partido que se planteaba una lucha por el socialismo, el PRT realizó un balance de las experiencias revolucionarias pasadas, estudiando su dinámica. De esta forma reconoció, entre otras cosas, el carácter inevitablemente violento de la revolución, en tanto proceso de lucha contra la burguesía y sus aparatos de represión para desbancarla de su lugar de privilegio. Con esa perspectiva, en su cuarto congreso, de 1968, el PRT realizó un balance de diversos aportes y luchas revolucionarias, desde las concepciones de Marx y Engels sobre la revolución, pasando por la experiencia bolchevique en Rusia, hasta tomar el ejemplo de los combates contemporáneos destacando el triunfo de la revolución socialista cubana y el aporte del Che Guevara para la continuación de la lucha revolucionaria en el continente.
La comuna de París, la guerra civil en Rusia, la guerra popular en China, las guerras de liberación en África y en Vietnam, la guerra de guerrillas en Cuba… cada nuevo proceso revolucionario ponían en evidencia que la burguesía oponía una resistencia cada vez mayor a las luchas revolucionarias y que, por eso mismo, allí donde la clase obrera planteaba seriamente el problema del poder para desarrollar el socialismo, el combate revolucionario se había transformado en algo central. Más tarde, nuevos ejemplos, como la guerra civil en El Salvador y la triunfante revolución sandinista en Nicaragua, seguirían aportando evidencias a este balance.
De esta forma, tomando en cuenta la larga y rica experiencia revolucionaria existente, el PRT asumió las distintas tareas que le plantaba la disputa del poder, sin dejar de plantear la subordinación de todo el accionar del PRT y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que formó y dirigió, a las decisiones políticas que iría tomando el partido.
Como no podía ser de otra manera, la burguesía desplegó su lucha contra el proyecto revolucionario que expresaba el PRT, condenando tanto sus planteos políticos, como sus métodos de lucha. Pero además de la burguesía, a la condena se sumaron también aquellos grupos de izquierda que estaban ya completamente imbuidos de una dinámica institucional, propia de la democracia capitalista y que se transformaron, por eso, en expresos pacifistas y defensores de las pautas legales de la burguesía.
Como venía sucediendo también a lo largo del continente y el mundo, una de las principales voces que se alzaron contra los revolucionarios fue la de los stalinistas. Los mismos que en Cuba habían condenado al 26 de Julio tildándolo de “aventurerista” y que contribuirían al fracaso de la empresa boliviana del Che (con la traición de Monje, secretario general del PC, mediante) reproducían a lo largo del mundo las doctrinas del frente popular y de la coexistencia pacífica y condenaban al PRT y las demás organizaciones político militares en Argentina. Todo esto mientras sus propuestas políticas iban desde la integración del PC en la unión democrática hasta su apoyo a dictadores como Videla a los que consideraban “democráticos”.
La otra corriente que se plegó al coro de denuncia a los revolucionarios fue el sector pacifista del trotskismo, encabezado por Nahuel Moreno, quien, con argumentos como los plasmados en sus “tesis sobre guerrillerismo”, trataría de ridiculizar, al igual que los PC, toda la acción de los revolucionarios, tildándola de pequeño burguesa y reduciéndola a la experiencia ya superada del foquismo.
Sin embargo, la experiencia del PRT era demostrativa de todo lo contrario, fundamentalmente por el hecho de que el PRT asumía el más claro compromiso de lucha por el triunfo del gobierno de los trabajadores por el único camino posible, la lucha revolucionaria. Por otra parte, no está de más recordar que el PRT fue uno de los partidos marxistas con mayor inserción en la clase obrera, lo que le permitió tanto desarrollar las luchas clasistas como nutrir al partido con los trabajadores más destacados.
Además, contrariamente a lo planteado por los pacifistas, el PRT se diferenció muy claramente del foquismo, aunque no desde una perspectiva pacifista, sino desde una posición superadora, es decir, planteando la necesidad de que la lucha revolucionaria, en vez de estar impulsada por un foco guerrillero, se mantuviera bajo la guía de un partido de clase, subordinando su acción a las decisiones políticas de un partido que tenía intervención en todos los ámbitos de la lucha política por el poder. Era claro que un balance superador de las experiencias guerrilleras previas del continente (y no condenatorio al estilo de Codovilla, Moreno y Cia.), solo podía ser hecho por aquellos que, como el PRT, se proponían asumir las tareas que planteaba la revolución, y no por las corrientes que seguían atadas a las prácticas institucionales de la democracia parlamentaria, expectantes en avanzar por el camino electoral. Por eso ninguna de esas fuerzas reformistas pudo siquiera ensayar respuestas para abordar el problema del poder, como sí lo hicieron el PRT y los grupos afines a éste. Por este camino, los militantes revolucionarios inevitablemente tuvieron aciertos y también limitaciones, así como debates entre ellos. Pero incluso la posibilidad misma de llevar adelante estos debates e intentos, la capacidad de desarrollarse con una perspectiva revolucionaria, y, en ese marco, la posibilidad de que se cometan ciertos errores de apreciación y orientación, sólo podía darse en el seno de corrientes que, reconociendo la necesidad imperiosa de librar la lucha por la liberación de la clase trabajadora argentina, asumieron los riegos y costos del combate que esa revolución socialista implicaba. Ninguno de esos riesgos podían correr los pacifistas que habían abandonado desde el vamos la perspectiva y compromiso revolucionarios.
Un partido de clase
El PRT logró desarrollar una capacidad organizativa y de combate importante, y lo hizo con la perspectiva de impulsar la revolución socialista en Argentina, lo cual constituía el eje de su programa, de su proyecto político. Las conclusiones políticas a las que llegó eran fruto de un balance de la realidad, para lo que el PRT se valió de las herramientas aportadas por los trabajadores en largos años de lucha y organización y de sus contribuciones teóricas y políticas más importantes.
En ese sentido, el PRT era claro en su adscripción al marxismo y la defensa de sus planteos principales: el lugar central que la clase trabajadora tiene en la revolución contra la burguesía y el capitalismo; la necesidad imperiosa de dar esa lucha por medio de la revolución asumiendo su carácter violento con el objetivo de la toma del poder del estado y la necesidad de desarrollar para ello una organización de clase, el partido revolucionario de los trabajadores. En ese camino, siguiendo a Lenin y los dirigentes bolcheviques, el PRT destacó el lugar central que debía asumir el partido en la lucha revolucionaria, como organizador y combatiente de vanguardia, por lo cual se planteaba forjar, al decir de Lenin, un partido de conspiradores, de revolucionarios profesionales.
Siguiendo las tradiciones bolcheviques y en un marco de abierto enfrentamiento con las corrientes stalinistas que, en plena “coexistencia pacífica”, atacaban sistemáticamente los procesos revolucionarios, el PRT reivindicó a Trotsky y la oposición de izquierda, como ejemplos de la continuidad y consecuencia revolucionaria. En la corriente dirigida por el jefe del Ejército Rojo los militantes del PRT podían encontrar el sostenimiento de posiciones centrales del marxismo y el bolchevismo que el stalinismo había dejado de lado, como eran la necesidad de defender la independencia de la clase trabajadora frente a la burguesía y la vigencia de la lucha revolucionaria por el poder. Y también, siguiendo la experiencia bolchevique y el balance de la oposición de izquierda, el PRT adhirió al programa de la revolución permanente, concibiendo a la revolución por el poder obrero y el socialismo como un proceso único que integraba las tareas nacionales pero que no buscaba detenerse en estadios intermedios acordados con sectores de la burguesía, como era el programa del stalinismo soviético y de su variante maoísta.
Toda esta serie de planteos del marxismo revolucionario fueron centrales en las concepciones políticas del PRT, principalmente en su defensa de la independencia de clase frente a la burguesía, lo que implicó librar una batalla política contra el peronismo, caracterizado correctamente por el PRT como una corriente burguesa(8). Su claridad, en este sentido, le permitió mantener firme la posición de defensa de los intereses de los trabajadores incluso en momentos en que la burguesía logró reacomodarse políticamente, como sucedió en 1973 con la asunción de Cámpora y la vuelta de Perón. Aquí, el PRT defendió férreamente la independencia de clase, y denunció el carácter del nuevo gobierno(9). Enseguida, masacre de Ezeiza mediante, la política nacional mostraría el acierto del PRT, que venía advirtiendo sobre el carácter burgués del gobierno: Perón no sólo impulsó el pacto social con el empresariado y la burocracia, sino también la legislación para la “eliminación de la subversión” y, finalmente, la conformación de las AAA.
Al mismo tiempo, como testigos de grandes luchas y procesos revolucionarios, los militantes del PRT tomaron como ejemplo los numerosos combates por el poder que se libraban en su época, desde la revolución china hasta las guerras de liberación en África, destacando la experiencia contemporánea de Vietnam y, sobre todo, la triunfante revolución socialista cubana.
En primer lugar, en el marco de un proceso de diferenciación entre China y la URSS, y cuando los soviéticos se volcaban de lleno a la negociación con la burguesía por medio del acuerdo de “coexistencia pacífica” con EEUU, el PRT tuvo una valoración positiva del maoísmo. Hay que tener presente que, si bien en estos años ya existían caracterizaciones que dejaban en claro el carácter burocrático de la dirección maoísta, también es cierto que la juventud relativa de la revolución china (en relación a la rusa) y la existencia de procesos internos como la llamada “revolución cultural”, habían generado expectativas en importantes sectores de la izquierda que aún no asimilaban el carácter burocrático del PC Chino. De todas formas hay que aclarar que el PRT no adoptó el programa del maoísmo, sino que se limitó a tomar aquellos aspectos que sirvieran como aporte para una lucha revolucionaria sostenida y sin escalas hasta la toma del poder para el desarrollo del socialismo. Por eso, mientras el maoísmo, siguiendo los lineamientos centrales del stalinismo soviético, planteaba que la revolución no debía ser socialista, sino exclusivamente nacional y antimperialista y en comunidad con sectores de la burguesía (como parte del “bloque de las cuatro clases”), el PRT le oponía el programa del marxismo revolucionario de la lucha por el poder de la clase trabajadora. En esa lucha, el PRT se proponía sumar al conjunto de los explotados y oprimidos al proceso revolucionario pero descartaba cualquier posibilidad de alianzas con la burguesía. Así, lejos de aspirar a “etapas intermedias” como el stalinismo prosoviético y maoísta, el PRT planteaba con claridad el carácter permanente e integral de la revolución, la cual, aún asumiendo el conjunto de tareas nacionales y antiimperialistas, tenía un carácter claramente socialista.
A su vez, la extensa lucha revolucionaria de Vietnam, cuyo pueblo enfrentó a los imperialismos japonés, francés y norteamericano, alcanzando el triunfo del socialismo tras la derrota de la invasión militar yanqui, se convirtió en uno de los mayores ejemplos prácticos para el PRT, puesto que, a mediados de los años 70, seguía poniendo en evidencia que con la lucha se podía llegar al triunfo revolucionario, evidenciando la falacia de la supuesta “invencibilidad” imperialista.
Siguiendo estos y otros ejemplos de lucha, el PRT balanceó que, frente a la evidente resistencia de la burguesía y el imperialismo, la lucha revolucionaria adquiriría necesariamente un carácter “prolongado”, como lo había llegado a adelantar Lenin, tras la derrota de 1905, al hablar de la extensión de la guerra civil y el apoyo a la actividad de las guerrillas(10), como lo había formulado hacía algunos años el maoísmo(11), y como estaba planteando muy claramente el Che Guevara con su ejemplo y en el mensaje al conjunto de los revolucionarios del mundo bajo la consigna “Crear dos, tres, muchos Vietnam” (12). Así, con el aporte teórico de Lenin, de las experiencias prácticas de China y Vietnam, y el balance sobre las luchas latinoamericanas (incluyendo su crítica al foquismo y el insurreccionalismo), el PRT reconoció el carácter prolongado de la lucha revolucionaria, integrándose en una corriente de acción que libraría importantes combates en el continente, incluyendo el triunfo de la revolución sandinista en 1979(13).
Finalmente, además de los ejemplos de distintas partes del mundo, el PRT destacó muy particularmente la importancia de la revolución socialista cubana, puesto que ponía en evidencia cómo, en nuestro mismo continente, se podía avanzar en la lucha por la toma del poder, la eliminación del ejército y su reemplazo por un ejército popular, la expropiación de la burguesía, la veloz resolución de problemas populares centrales (como la falta de tierra, el analfabetismo, la desocupación, la falta de ingresos, la escasez de vivienda, etc.), la organización y centralización de la producción en base a las necesidades sociales y demás ejemplos que planteaba la primera revolución socialista de América Latina.
A partir de esta experiencia revolucionaria, el PRT rescató particularmente el ejemplo del Che Guevara, por el lugar central que tuvo en la lucha por el poder, en la construcción del socialismo y en su intervención práctica y su planteo político para la internacionalización de la revolución socialista. De este modo, en momentos en que tanto el PC como los sectores pacifistas del trotskismo condenaban abiertamente al Che, el PRT reivindicaba integralmente su lucha, tanto por su posición política intransigente en defensa de la revolución socialista a lo largo del mundo como por el ejemplo de entrega y consecuencia revolucionaria.
Por eso el PRT se encargó de destacar, principalmente, los aportes políticos más comprometidos y desarrollados del Che, plasmados en el “Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental”, (que, a su vez, son una aporte central a la estrategia de poder del PRT plasmada en el IV Congreso de 1968). Allí, recuperando la experiencia de Vietnam y separándose de las direcciones soviética y china, Guevara planteaba la necesidad de desarrollar la lucha revolucionaria por medio del combate para la toma del poder, rechazando la alianza con las burguesías locales y poniendo como único programa de la revolución el socialismo bajo la consigna “revolución socialista o caricatura de revolución”. Del mismo modo, alejado de los planteos de “socialismo en un solo país” que defendían la URSS y los PC y al que trataban de sumar a Cuba, el Che Guevara se destacaba como el más claro internacionalista en defensa de la extensión de la revolución, dispuesto a aportar su propia vida en esa lucha, ubicándose como un continuador de la tradición socialista e internacionalista del marxismo revolucionario. Pero además, como parte integral de su planteo político, el Che planteaba la necesidad de forjar un hombre nuevo y era él mismo un ejemplo de dedicación y entrega para la construcción de una sociedad sin explotación. Esto lo había demostrado en cada paso de su lucha revolucionaria: desde su intervención como comandante en la guerrilla hasta su responsabilidad como ministro en el gobierno revolucionario; en su forma modesta de vida; en su lucha contra la burocratización y contra el culto a la personalidad; en su impulso y participación en el trabajo voluntario; en su internacionalismo no sólo proclamado sino puesto en práctica en África y América Latina…
De esta forma, mientras en parte de la izquierda existían lamentables ejemplos de oportunismo y burocratismo, mientras jefes políticos de nuestro país como Codovilla (PC) o Moreno (PST) adaptaban sus “estrategias” al pacifismo y la legalidad rehuyendo del combate que planteaba la revolución, el PRT tomaba el planteo guevarista de integralidad de los revolucionarios, asumiendo un programa revolucionario por el socialismo y sosteniéndolo con la militancia y vida ejemplar del conjunto de sus militantes, desde los compañeros de base hasta los de dirección.
Así pues, con la recuperación del Che, el PRT marcaba una línea de consecuencia política con la trayectoria que desde Marx en adelante había forjado el marxismo revolucionario, integrando la teoría y la práctica revolucionaria con un programa para la liberación de la clase trabajadora: la revolución socialista. Si bien, como dijimos, no fue la única fuerza que adoptó esta posición revolucionaria integral, si fue la más importante, con mayor desarrollo e influencia y, por ello, representativa de una corriente que se planteo seriamente disputarle el poder a la burguesía para construir el socialismo. Por eso, su experiencia es un aporte fundamental para quienes hoy nos planteamos la tarea de desarrollar la revolución en nuestro país.
Frente a la condena y la tergiversación, rescatar el programa y la experiencia del PRT
Para combatir a lo que fue la corriente revolucionaria más importante de nuestro país la burguesía ensayó muchos recursos.
El golpe militar de 1976-83, que no pudo ser resistido por la clase trabajadora y sus organizaciones de vanguardia, significó una derrota importante e implicó, además, la desaparición física de gran parte de los militantes del PRT y los grupos que compartían su estrategia revolucionaria por el socialismo.
Luego, con el paso a la democracia burguesa, la victoria de los capitalistas sobre la clase trabajadora se plasmó en el criterio de defensa irrestricta de “la democracia”, es decir, del dominio del capital por medio del sistema parlamentario burgués. La defensa de “la democracia” como un supuesto valor inviolable, implicaba, obviamente, el planteo de renuncia a toda lucha revolucionaria. Como resorte ideológico se difundió la teoría de “los dos demonios”que aún tiene un peso importante (aunque haya sido adornada) y que pretende equiparar al terrorismo de estado para la defensa del capital con la lucha revolucionaria por una sociedad sin explotación. En este marco, y como fruto de la derrota política de la clase trabajadora, la burguesía pudo contar, para su legitimación, con el apoyo de quienes, ya desmoralizados, se “autocriticaron” por su lucha anterior y se sumaron al circo de la democracia burguesa.
Por otra parte, al mismo tiempo que la burguesía arremetía con todas sus fuerzas contra la experiencia de los años ’70 y los militantes revolucionarios, las distintas corrientes de la izquierda reformista encontraron un terreno fértil para desarrollarse con la democracia parlamentaria. Las direcciones de los distintos partidos reformistas, ya sea en su variante stalinista (PC, PCR y grupos afines), como en su variante trotskysta (principalmente el MAS con todos sus desprendimientos y el PO), se ocuparon o bien de ocultar o bien de atacar la experiencia revolucionaria del PRT, como un recurso para reafirmar su propia adaptación a la democracia burguesa. Son las mismas direcciones que, mientras los compañeros del PRT sostenían un combate a muerte contra la burguesía, sus AAA y su golpe militar, buscaban una alternativa “democrática” y reclamaban un gobierno de la burocracia sindical peronista de la CGT (PO) o le pedían al gobierno lopezreguista “protección” contra sus AAA (PST), o llamaban a apoyar al gobierno de las AAA (PCR), o reclamaban que se confiara en dictadores asesinos como Videla a los que llamaban “democráticos” (PC), y que, como hicieron todos ellos (PC, PCR, PO, PST…) tildaban a los combatientes revolucionarios de “aventureros”, “infiltrados” y demás barbaridades, llegando en algunos lamentables casos al punto de la denuncia y la delación(14). Así, con la llegada de la democracia, las direcciones reformistas difundieron versiones falsas y caricaturescas de la lucha revolucionaria de los ’70: ocultaron el rol protagónico del PRT en el movimiento obrero; machacaron sobre los fracasos militares olvidándose tanto de los éxitos militares del PRT como de su participación en la disputa ideológica, política y sindical; confundieron de mala fe los primeros intentos revolucionarios que adoptaron el foquismo a principios de los ’60 con la experiencia de un partido como el PRT, organizado, disciplinado y con una línea de intervención política hacia las masas… En fin, construyeron una versión falsa de la experiencia del PRT y los revolucionarios de los ‘70, porque eso les permitía dar sentido a su práctica reformista, subordinada a la dinámica electoral de la burguesía, enemiga de una estrategia para la toma del poder… en una palabra, integrada a la democracia capitalista(15).
Al mismo tiempo, mientras gran parte de la burguesía y del reformismo atacan al PRT para convalidar su política no revolucionaria, también hay quienes, para llegar al mismo fin, tomaron el camino inverso, levantando las banderas del PRT como recurso para “pintarse de rojo” y dar legitimidad a su política de adaptación al sistema. Los casos más evidentes son funcionarios gubernamentales o integrantes de las principales corrientes patronales como los ex ERP Eduardo Anguita (Canal 7, Miradas al Sur), Humberto Tumini o Yuyo Rudnik (ambos ex funcionarios kirchneristas y ahora propagandistas de Proyecto Sur). Pero también hay otros referentes y grupos que, aunque están vinculados con la militancia de izquierda y provienen o simpatizan con el PRT, se orientan hacia posiciones no revolucionarias como el autonomismo o el reformismo de corte electoral, impulsando muchas veces el apoyo o la integración a partidos capitalistas como Proyecto Sur o el Partido Socialista, así como a sectores burocráticos de las centrales sindicales.
De todas formas, al mismo tiempo, y sobre todo desde 2001 a esta parte, ha crecido notablemente el compromiso por parte de militantes y organizaciones que asumen la necesidad de impulsar la lucha revolucionaria por el socialismo en nuestro país y que, con ese norte, apelan a la experiencia del PRT como aporte para el desarrollo de la lucha actual. Para quienes nos planteamos esa tarea, es vital realizar una lectura conciente y crítica de las mejores experiencias revolucionarias como fue la del PRT, haciendo un balance de sus aportes políticos y prácticos, leyendo sus documentos y estudiando sus formas de intervención y desarrollo.
En este marco, es importante no dejarse llevar por las corrientes de opinión que, en gran medida, forjaron una historia teñida de posiciones políticas que no coinciden con las sostenidas en su momento por los compañeros del PRT. Hay que tener presente que quienes relatan y relataron las versiones más difundidas de la historia del PRT, incluso desde la izquierda, no suelen estar comprometidos con planteos centrales del PRT como es la vigencia de la lucha revolucionaria para la toma del poder, el carácter permanente y socialista de la revolución, la necesidad de construir un partido de revolucionarios, la centralidad de la clase trabajadora en la lucha de clases, la necesaria e innegociable independencia de esta clase en su lucha contra la burguesía, o la caracterización del peronismo como una corriente burguesa, entre otros ejes fundamentales.
Digamos, además, que hay diferentes factores que han contribuido a construir estas versiones “ablandadas” de la historia del PRT. Una parte está en la misma trayectoria de algunos militantes y dirigentes de lo que fue el PRT, que expresan, en gran medida el marco de persecución posterior derrota. Principalmente en el hecho de que a mediados de los ’70, sobre todo después de la caída de Santucho y parte de la dirección, y habiendo perdido ya la organización grandes cuadros como Pujals y Bonet, el partido, o al menos muchos de sus referentes, fueron dando un viraje hacia posiciones más conciliadoras con el stalinismo y el nacionalismo. Estas tendencias se reforzaron en los años posteriores y, de hecho, algunas de las figuras más importantes del antiguo PRT se vincularon claramente con estas posiciones. Así sucedió, por ejemplo, con Luis Mattini, secretario general del PRT tras la muerte de Santucho, quien se integró al PC para luego acabar en el autonomismo. O con Enrique Gorriarán Merlo, que había sido miembro de la dirección del PRT y luego había aportado ejemplarmente con su lucha a la revolución sandinista pero que terminó adoptando posiciones en defensa de la democracia y fundando el Movimiento Todos por la Patria (MTP) de perfil nacionalista. Del mismo modo, a partir del ’83, varios ex militantes del PRT se integraron en la vida democrática, sumándose, por ejemplo, al Partido Intransigente (PI), adoptando posicionamientos mucho más moderados.
Otro aporte a la versión remozada de la historia del PRT corre por cuenta del PC, que en los últimos años abandonó su posición de condena y decidió sumar a Santucho y el PRT a su “panteón de celebridades”, así como en 1986 había hecho con el Che Guevara(16). El “lavado de cara” de los ’80 les permitió seguir participando en la vida política de la izquierda, organizando nuevas entregas de las luchas de los trabajadores. Hoy mismo, aunque se convirtió en un partido plenamente capitalista que sostiene las campañas electorales del gobierno (por ejemplo con la candidatura de Carlos Heller) y es parte de la burocracia sindical como en la CTERA y la CTA, el PC sigue, al mismo tiempo, confundiéndose entre la izquierda y sus organizaciones sociales. Para ello, uno de sus recursos es repetir lo que hizo con el Che, pasando a levantar banderas de revolucionarios a los que en su momento condenó como Santucho o Enríquez, del MIR chileno(17). Por otra parte, otros grupos, muchos de los cuales fueron rompiendo con el PC, retomaron también las banderas del PRT, aunque no siempre haciendo el imprescindible balance crítico de su antigua experiencia y orientación política, con lo cual trataron de adaptar la historia del PRT a sus propias concepciones de formación stalinista. En este sentido, el relato que el PC y muchos que siguen atados a sus tradiciones hicieron de Santucho y el PRT, al igual que como hicieron con Guevara, cobró un tono más bien romántico, y carece de algunas de sus posiciones principales.
Es importante prestar atención a estas versiones parciales de la historia del PRT, porque en ellas se licua la centralidad de posiciones políticas fundamentales del PRT que tienen absoluta vigencia como es la independencia de clase o el carácter socialista de la revolución. Esto se hace, muchas veces, tomando frases aisladas de su contexto o transformando planteos secundarios en cuestiones centrales y hasta excluyentes.
Así, por ejemplo, al contrario que el PRT (pero en su nombre), hay quienes ponen énfasis en los problemas nacionales por sobre las características de clase de la revolución, cambiando las banderas rojas por las de color celeste y blanco, reemplazando su consigna central “por un gobierno obrero y popular” por otros planteos secundarios y de agitación como son la “segunda independencia” o la “liberación nacional”, guardando en el cajón la caracterización central del PRT de una “revolución socialista” para impulsar en cambio formulaciones etapistas de carácter meramente nacional o antiimperialista, y en este marco, abandonando la posición de principios del PRT de absoluta independencia de la clase trabajadora para dar lugar a planteos de alianza con sectores de la burguesía. Incluso hay quienes al contrario del PRT (¡pero una vez más, en su nombre!) brindan su confianza a corrientes capitalistas como el peronismo o el chavismo.
Hay que recordar, entonces, que cuando el PRT formulaba consignas nacionales o antiimperialistas lo hacía ligándolas al problema del poder que la clase obrera habría de conquistar por medio de la lucha revolucionaria, diferenciándose así de los planteos nacionalistas (principalmente peronistas) y stalinistas (tanto maoístas como pro soviéticos) quienes también hablaban de independencia y liberación nacional pero, o bien ni siquiera planteaban el socialismo y la dirección de la clase trabajadora y su partido (nacionalistas), o bien lo proponían como una consigna para un futuro lejano, pero planteando que las tareas del momento eran la alianza con la burguesía y sectores nacionalistas para una primera etapa no socialista de la revolución (stalinistas).
De la mano de estas posiciones revisionistas del PRT suele ir también el énfasis en plantear como tarea central del momento, no ya la construcción de un partido marxista, sino un “frente de liberación nacional”. Esta propuesta, que para un partido constituye un planteo táctico y que el PRT tomó de la experiencia vietnamita, no sólo no tiene que ver con nuestra realidad actual, sino que confunde y abre la puerta a la licuación de las concepciones marxistas revolucionarias entre los planteos etapistas y nacionalistas(18).
Muchas de estas revisiones, que, como queda a la vista, tienen un carácter fuertemente político, han confluido en una suerte de historia “anti-trotskista” del PRT. Esto, una vez más, va en contra la experiencia real del PRT, de su formación y sus concepciones, pues es claro que no puede ser tildado de “anti-trotskista” un partido que se formó leyendo y estudiando las experiencias de Trotsky, que lo reivindicó en todos y cada uno de sus congresos, que participó durante 8 años de la IV internacional(19), que publicó en su periódico “El Combatiente” numerosos recordatorios y textos de Trotsky así como discusiones e informes de la IV internacional(20), y que fundamentó muchas de sus posiciones centrales en los aportes de ese jefe bolchevique y su corriente, como es la caracterización del país, del peronismo, o del carácter de nuestra revolución: permanente y socialista.
De todos modos, aunque nadie que esté libre de prejuicios dudaría de la importancia que ha tenido la influencia de Trotsky y su corriente en el PRT, siguen existiendo quienes desarrollan versiones sesgadas de la historia de este partido, lo que en más de un caso constituye, como ha quedado dicho, un recurso para justificar posiciones políticas de negociación con el nacionalismo y el stalinismo. Digamos, de paso, que a los dirigentes del PRT seguramente les habría llamado la atención que algunos de sus actuales seguidores no se hayan tomado siquiera el trabajo de leer a quien fue el segundo jefe del partido bolchevique y de la III internacional hasta su IV Congreso, y al que citaban largamente y reivindicaban muchos compañeros y dirigentes del PRT.
El rechazo de la influencia de la oposición de izquierda sobre el PRT está acompañado, además, de toda una serie de concepciones que podríamos sintetizar en la errónea identificación genérica del trotskismo con el reformismo, una confusión a la que contribuyen, evidentemente, la gran mayoría de las corrientes trotskistas contemporáneas por su carácter abiertamente reformista. Esto acarrea dos problemas fundamentales. El primero, bastante evidente, es el desconocimiento de las características reales de corrientes revolucionarias como el PRT, y más en general de los aportes del trotskismo que han sido recuperados por numerosos revolucionarios(21), lo que conlleva, a su vez, la falta de incorporación del importante bagaje teórico y práctico que ha aportado esta corriente para las tareas de la revolución socialista(22).
El segundo problema, tal vez aún más grave que el primero, es el desconocimiento del carácter reformista de numerosas organizaciones que se inspiran en el stalinismo (tanto maoísta como pro soviético) que son, además, los sectores mayoritarios del reformismo en Argentina, encabezados por el PC y el PCR (por no hablar de los grupos que no son siquiera socialistas, como los nacionalistas). Así pues, la diferenciación y crítica de lo que llaman genéricamente el “trotskismo”, va acompañada, muchas veces del guiño cómplice hacia los reformistas stalinistas o los nacionalistas.
Si nos detenemos en estas consideraciones es porque, para aquellos que estamos seria y honestamente interesados en sacar conclusiones de la experiencia del PRT, como de todas aquellas experiencias que puedan darnos herramientas para abordar las tareas actuales de la revolución socialista, nos parece central poder hacer una lectura que nos permita evaluar aciertos y limitaciones, virtudes y debilidades de aquel ejemplo revolucionario. Y esto sólo se puede hacer, en primer lugar, mirando al PRT tal como realmente fue, y en segundo lugar, evaluando seria y críticamente las distintas características, incluyendo sus diversas influencias políticas.
Por eso, sin entrar en una estéril polémica sobre el grado de “trotskismo” del PRT, lo que nos importa señalar es que, a partir de su formación y definición política (que incluye evidentemente el aporte del trotskismo), el PRT asumió como programa político una serie de definiciones que son centrales para el marxismo revolucionario y que tienen absoluta vigencia como es la necesidad de la toma del poder del estado por medio de la lucha revolucionaria, la independencia de clase frente a proyectos capitalistas como el peronismo, el carácter ininterrumpido y permanente de la revolución (y no por etapas), y su definición socialista y no solamente nacionalista o antimperialista.
Desde el PRT hasta el presente
La recuperación del PRT es muy importante para las actuales generaciones de luchadores que se organizan para enfrentar al capitalismo y las nefastas consecuencias que genera sobre la clase trabajadora. Esto es así porque fue el ejemplo más importante, por su influencia, desarrollo y protagonismo político, de toda una corriente que se desarrolló en los ’60 y ’70. Una corriente que se planteó llevar hasta las últimas consecuencias la lucha para alcanzar una sociedad socialista, asumiendo el conjunto de tareas que plantea la lucha revolucionaria por el poder.
Si bien es importante resaltar las particularidades del período en que se forjó el PRT, teniendo en cuenta que fue en un contexto de ascenso de la lucha de clases en nuestro país y el mundo, también es evidente que, en el período actual (de acumulación y organización de fuerzas para volver a plantear la tarea de la revolución socialista), es fundamental tomar el ejemplo de las experiencias revolucionarias pasadas, como aporte ineludible para desplegar una estrategia para la toma del poder. Es decir que, lejos de cualquier reminiscencia nostálgica, obsecuente y/o acrítica, los luchadores de hoy tenemos ante nosotros la tarea de estudiar seria y concientemente los aportes teóricos y prácticos del PRT para poder asimilarlos, reconociendo tanto sus aciertos como las cuestiones que consideremos que deben ser encaradas de otro modo.
En este sentido, debemos diferenciar los ataques que la burguesía y el reformismo hacen contra el PRT, de los aportes críticos que los militantes comprometidos con la revolución debemos hacer para mejorar nuestra propia organización y lucha por el socialismo.
De hecho, un primer balance crítico desde una perspectiva revolucionaria sobre temas centrales para la lucha por el poder tal como fueron planteados por el PRT, podemos encontrarlo en las mismas discusiones de los compañeros de esa generación de revolucionarios que en muchos casos dejaron plasmados sus debates, tanto siendo de la misma organización (por medio de boletines internos), como entre distintas organizaciones que compartían el método y la estrategia (como el GOR, el PRT-Fracción Roja, o la OCPO), por medio de sus prensas, documentos y relatos. Aquí, los militantes polemizaban sobre asuntos tan importantes como la caracterización de la situación nacional, del estado de la lucha de las masas, del momento de la lucha de clases que se estaba viviendo, de las formas de articulación de la vanguardia con la lucha política y sindical, del peso de los sectores urbanos y rurales, o de la caracterización de otros procesos revolucionarios como el chino o el vietnamieta, entre tantas otras cosas. Por supuesto, todas estas discusiones fueron posibles porque partían de una tarea y una preocupación común: desarrollar la lucha revolucionaria para la toma del poder y la construcción del socialismo.
Así pues, tanto con sus definiciones y ejemplos de acción que están absolutamente vigentes, como en sus discusiones y reflexiones que nos muestran la necesidad de seguir resolviendo problemas centrales para la revolución, la corriente que expresa el PRT nos marca un camino y nos plantea un piso desde el cual desarrollar nuestra organización en el período actual.
En este sentido, es bueno tener presente que el PRT no nació como “dirección revolucionaria”. En sus comienzos su intervención en el seno de las masas era limitada y también lo era su capacidad de acción política a todo nivel. Sin embargo, el PRT se fue desarrollando al compás de las luchas obreras y populares, planteándose construir un partido de vanguardia para impulsar la lucha revolucionaria por el socialismo, y en función de estos ejes estratégicos fue diseñando sus planes de acción, definiendo las tareas centrales en cada etapa para lograr un desarrollo en todos los planos: político, ideológico, militar y sindical.
En ese mismo sentido, en la actualidad, los compañeros que estamos comprometidos con la lucha revolucionaria por el socialismo tenemos como tarea central diseñar los planes de acción para poder avanzar hacia esa perspectiva estratégica. En este camino, la construcción de un partido de trabajadores revolucionarios es un primer paso fundamental.
…
NOTAS:
14) Por ejemplo el PST de Nahuel Moreno, denunciaba en su periódico a los presos políticos: “(…) los guerrilleros no son presos políticos. (…)No actúan políticamente sino militarmente. Y no son apresados en acciones políticas sino en acciones militares. (…) como presos, son indefendibles desde el punto de vista político y nuestro Partido no reclama su libertad como tales”, “¿Quiénes son los presos políticos?”, Avanzada Socialista N°170, 8 de noviembre de 1975.